Escalera de responsabilidad

Muchas empresas sufren de una epidemia que no se ve pero se siente: la falta de accountability. Cómo reconstruir el compromiso desde el primer peldaño en las empresas y equipos. ¿Conoces empresas y equipos donde parece que casi nadie asume la responsabilidad? Son esos trabajos en donde en las reuniones se llenan de excusas, culpas y silencios incómodos. Si esto suena familiar, no estás solo. Muchas empresas sufren de una epidemia que no se ve pero se siente: la falta de accountability. Para resolver este dilema, propongo construir una escalera de la responsabilidad. Más que una simple metáfora, es un modelo de abordaje que mapea el trayecto desde la negación hasta el máximo nivel de accountability. Para su estructura, la he pensado como algo similar a un algoritmo humano, ya que ilustra cómo las personas pueden ascender (o descender) en su capacidad de hacerse responsables frente a los desafíos. El modelo de la escalera de responsabilidad 1-Negación e inconsciencia (El subsuelo) En este nivel, la responsabilidad es inexistente. Las personas están ajenas a lo que sucede a su alrededor, o eligen ignorarlo. Es como un piso oculto bajo la escalera: no sabes que estás ahí hasta que alguien enciende la luz. 2-Culpar a otros (Patear fuera del arco) El primer paso fuera del subsuelo es reconocer que algo no está bien. En empresas con falta de accountability, la reacción inmediata es proyectar esa culpa hacia los demás en un intento de descargar peso. 3-Excusas (Siempre hay un cuento) Este nivel es una trampa psicológica: las personas justifican su inacción con razones externas, desde lógicas a muy ridículas. Si se lo observa en detalle, este laberinto de excusas es una forma sofisticada de estancamiento, aunque, por supuesto, las personas no lo vean como tal. 4-Punto de inflexión (El deseo de superarse) En este peldaño, las personas comienzan a soñar con soluciones, pero sin tomar la iniciativa. Es el punto donde el “ojalá” reemplaza al “¿Yo puedo? ¿Yo quiero?”. 5-Toma de consciencia (La intención) Aquí ocurre un cambio fundamental: los colaboradores empiezan a ver con claridad cuál es su rol. Este es el momento en que la responsabilidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en algo tangible. 6-Enfoque en resolver (Declaración de Intención) Subiendo en la escalera de la responsabilidad, en este peldaño la postura cambia: “Sé lo que hay que hacer y me comprometo a ello”. Aunque el trabajo aún no está hecho, la dirección ya está definida. 7-Acción (Laboratorio de soluciones) Aquí, las personas comienzan a diseñar soluciones activamente. Este nivel requiere no sólo creatividad, sino también el coraje para probar y fallar, la tolerancia a la frustración, y la exposición a mostrar esos resultados, como escalón necesario para mejorar. 8-Asumiendo la responsabilidad (Autonomía) El penúltimo peldaño es el punto donde los colaboradores asumen plena propiedad de sus decisiones, confiando en su criterio para actuar alineados con los objetivos de la organización. Aquí es importante que todos tengan en claro los marcos de decisión, y que sean estimulados desde el liderazgo con comunicación clara y contundente. 9-Haciéndose cargo (Fomentando un impacto excepcional) En el último escalón, las personas no sólo cumplen con lo que se espera, sino que generan un impacto significativo. Éste es el nivel del liderazgo verdadero, donde se inspira a otros a subir también la escalera. Aquí es donde se percibe que la persona entrega su milla extra, aunque nadie se la pida, y que se siente satisfecha por los resultados por el equipo, la empresa, y por sí misma. Cinco estrategias para incentivar la responsabilidad En lugar de recurrir a tácticas comunes como fomentar la empatía o mejorar la comunicación -que, claro, no deben faltar-, hay otras estrategias que desarrollamos con mis clientes como su coach empresarial, diseñadas para cambiar las reglas del juego de maneras alternativas. Aquí, cinco de ellas: 1-Introducir “peldaños retadores” en los proyectos Una de las cosas menos estimulantes para personas que anhelan comprometerse es caer en la rutina. En cada proyecto, puedes asignar tareas específicas que parezcan inicialmente fuera del alcance del equipo, que tienen como finalidad alentar a los colaboradores a asumir roles no tradicionales y a salir de su zona habitual. Este ejercicio, repetido en el tiempo, va a forzar un crecimiento tangible hacia los niveles superiores de la escalera, y a reforzar las habilidades crecientes de los colaboradores. 2-Crear un “Banco de fracasos organizacionales” Inspirado en las célebres lecciones aprendidas que vienen desde la era industrial, esta estrategia permite convertir los fallos y errores en capital intelectual. Es necesario crear un proceso, contemplando que los equipos documenten cada fallo, lo categoricen en escalas vinculadas a los KPI o indicadores que estén utilizando; lo analicen colectivamente, y luego mejoren los métodos que eviten su repetición. Esto despersonaliza los fracasos y redirige la energía hacia la mejora continua. 3-Ejercitar la “Técnica de la pregunta dura” Cuando trabajo con los equipos y sus líderes, es fundamental aprender a explorar de maneras diferentes. Si utilizas las preguntas en forma sabia, encontrarás respuestas más disruptivas y alternativas frente a los inconvenientes. La técnica de la pregunta dura consiste en entrenar a los líderes para que respondan a su personal con preguntas críticas cada vez que alguien presente una excusa o un problema. Ejemplo: “¿Qué harías si no existiera esa barrera?”, “¿Si tuvieses que buscar un aliado para resolverlo, quien sería?”, “¿Cuáles son tres posibles soluciones a este tema?”, “¿Qué definitivamente no harías si quisieras que esto tenga un final exitoso?”, “¿Cuál es la secuencia adecuada para alcanzar el resultado buscado?”. Este método interrumpe el ciclo de victimización y empodera a las personas para pensar en soluciones. Se basa en hacer preguntas transformadoras, que disparan posibilidades, en vez de recriminar por lo que no están haciendo. Al mismo tiempo abre espacios de análisis en las personas para que generen respuestas valiosas. Cuando lo sostienes en el tiempo verás cómo empiezan a confiar más en sí mismos, y se abren a solucionar las cosas, haciéndose cargo. 4-Gamificar la responsabilidad En ciertos entornos es muy útil ligar los
Editorial: Vuelta de página

Este año que concluye nos lega nuevos escenarios para un horizonte incierto. Sobretodo traslada en el calendario el eterno interrogante ¿Se consolidará el modelo eléctrico dentro de la industria automotriz? Aún no está dicha la última palabra. Por lo pronto, desde Aftermarket aprovechamos un corto paso por los Estados Unidos para observar que los dos grandes jugadores americanos, Ford y Chevrolet, han puesto todas sus fichas para plantar cara a Tesla y a los jugadores chinos. Los modelos icónicos, como el Corvette de la marca del moño, y el Cadillac del óvolo azul, tienen sus versiones totalmente eléctricas. Se los ve circulando, y en cantidad, por sus calles y avenidas. Ya no sólo hay espacios de carga en las áreas de estacionamiento de los grandes supermercados. También es posible repostar energía en los frentes de casas y departamentos. De todos modos nada está claro. En un escenario global convulsionado por el movimiento en la cima de Stellantis y a pesar de la gran apuesta de Renault y VW por los vehículos totalmente eléctricos, en Europa la mayoría de compradores apuesta a los vehículos híbridos, lejos de seguirle la corriente al mercado norteamericano. Aquí nomás, en Brasil, la movida de BYD apuesta a inundar la región con vehículos totalmente eléctricos mientras en Argentina la gran apuesta estratégica continúa siendo la extracción de petróleo. A la espera de los réditos de esa jugada, el negocio de la posventa local continúa con su ritmo normal, sin dar cuenta alguna de los debates que jalonan a los grandes jugadores globales y que en alguna vuelta de campana modificará todo el statu quo de la industria de la automoción. Mientras tanto esperemos que el 2025 nos depare un año sin sobresaltos. Felicidades para todos. Hasta la próxima. Natalio Borowicz Director Revista Aftermarket
Mapa de empatía

Diseñado originalmente para entender a los usuarios en el ámbito del marketing, hoy su aplicación se extiende a múltiples áreas como el desarrollo de productos y liderazgo organizacional. Su objetivo es transformar la manera en que empresas y ejecutivos conectan con clientes y personal. ¿Por qué las grandes empresas están usando mapas de empatía para dominar el mercado? En el entorno actual, donde las decisiones empresariales necesitan centrarse cada vez más en las personas, el Mapa de Empatía se presenta como una herramienta invaluable. Diseñado originalmente para entender a los usuarios en el ámbito del marketing, hoy su aplicación se extiende a múltiples áreas como el desarrollo de productos, gestión de equipos y liderazgo organizacional. Por si aún no lo conoces, este artículo explica qué es un Mapa de Empatía, cómo construirlo, para qué sirve y cómo puede transformar la manera en que empresas y líderes conectan con clientes y equipos. Qué es: un Mapa de Empatía es un diagrama visual que ayuda a comprender mejor a una persona o segmento específico, profundizando en sus pensamientos, emociones y comportamientos. Se organiza en torno a cuatro áreas clave: -Qué dice: las palabras y frases literales que expresa. -Qué hace: sus acciones observables. -Qué piensa: lo que cree y reflexiona internamente. -Qué siente: sus emociones y reacciones ante situaciones específicas. Por ejemplo:Supongamos que quieres comprender mejor a los clientes de una cafetería premium (puedes adaptar el ejemplo a tu segmento o profesión): -Qué dice: “Quiero un café rápido, pero que no sea cualquier cosa. Me gusta probar opciones nuevas”. -Qué hace: visita cafeterías de especialidad, publica fotos de sus bebidas en Instagram y busca recomendaciones en redes sociales. -Qué piensa: “Prefiero pagar más por un buen café en un ambiente cómodo” -Qué siente: se siente especial cuando lo llaman por su nombre o le ofrecen una recomendación personalizada. ¿Para qué sirve? El Mapa de Empatía ayuda a líderes y equipos a conectar emocional y estratégicamente con las personas clave de su entorno. Por si te quedan dudas, aquí tienes varios ejemplos concretos de cómo se aplican en el día a día: Conexión profunda con los clientes: permite entender los verdaderos motivos detrás de las decisiones de compra. –Una tienda online descubre, a través del mapa, que sus clientes sienten frustración por los tiempos de envío largos. Con esta información, optimizan su logística para ofrecer entregas más rápidas. Diseño de productos y servicios: alinea las características del producto con las necesidades del usuario. – Una empresa de software descubre que los usuarios valoran más una interfaz simple que funciones avanzadas. En respuesta, rediseñan su plataforma para priorizar la facilidad de uso. Desarrollo de estrategias de comunicación: permite crear mensajes más relevantes y efectivos. – Una marca de alimentos saludables identifica que sus clientes piensan: “Quiero comer bien sin pasar horas cocinando” Con esta información, diseñan campañas promocionando comidas rápidas, saludables y listas en 5 minutos. Gestión de equipos: mejora la relación entre líderes y colaboradores. – Un líder de equipo utiliza el mapa para comprender que algunos colaboradores sienten estrés por la falta de claridad en las prioridades. En consecuencia, implementa reuniones semanales de planificación. Toma de decisiones estratégicas: permite priorizar inversiones y esfuerzos alineados con los valores del cliente. – Una cadena de gimnasios descubre que los usuarios valoran más la limpieza que la cantidad de equipos disponibles. Esto lleva a destinar más recursos al mantenimiento de instalaciones. Cómo crear y utilizar un Mapa de Empatía Aquí tienes paso a paso, el tutorial para crear el mapa de empatía adaptado a tu negocio, equipo o profesión. -Define a tu usuario o público objetivo: Por ejemplo, Si eres un coach ejecutivo, tu cliente objetivo podría ser un gerente de mediana edad que busca mejorar su liderazgo. Reúne datos cualitativos: usa entrevistas, encuestas, inteligencia comercial y análisis de comportamiento. Pregunta a un cliente de coaching: “¿Qué sientes que te impide liderar con más confianza?” Esto podría revelar miedos internos como “Tengo miedo de ser demasiado exigente con mi equipo”. Completa las cuatro áreas principales: Qué dice: recoge frases literales. Ejemplo: “No tengo tiempo para entrenar a todos”. Qué hace: observa su comportamiento. Ejemplo: Evita delegar, lo que genera una sobrecarga de trabajo. Qué piensa: identifica sus preocupaciones internas. Ejemplo: “Si delego, puede que no cumplan los estándares de calidad”. Qué siente: describe emociones específicas. Ejemplo: ansiedad por no cumplir con las expectativas de la alta dirección. Identifica dolores/brechas y ganancias Ejemplo: El cliente siente que está atrapado en tareas operativas y no puede enfocarse en lo estratégico. Ejemplo de ganancia: quiere lograr una mayor influencia en la organización mientras optimiza su tiempo. Colabora y refina: para graficarlo, en una reunión de equipo, diferentes líderes aportan sus observaciones para completar el mapa de empatía de un cliente clave. Esto mejora la precisión del análisis. Tips para un Mapa de Empatía efectivo Sé específico: en su configuración, el lenguaje, la semántica y el sentido son fundamentales. No es lo mismo decir o escribir “El cliente está insatisfecho”; es mucho mejor ser específicos: “Se siente insatisfecho porque el proceso de compra es confuso”. Utiliza lenguaje accesible: en lugar de “El cliente presenta conductas disfuncionales,” di: “El cliente evita usar nuestro servicio porque no entiende cómo funciona”. Involucra a los stakeholders, los sectores claves: imagina que estás diseñando un mapa para un producto tecnológico. Es fundamental incluir a todos los jugadores claves del proyecto completo, por ejemplo, a todos los equipos de ventas, marketing y desarrollo para obtener una perspectiva completa. Adáptalo a contextos específicos: un mapa de empatía para un nuevo cliente será diferente al de un colaborador interno que busca mejorar su desempeño. Es decir que harás un mapa de empatía por cada cliente interno o externo con el que te relacionas. Integra datos cuantitativos: combina métricas como KPI, OKR u otras de mediciones, con miradas cualitativas para entender tanto qué piensan como cómo actúan los clientes. Como has visto, el Mapa de Empatía es mucho más que un ejercicio gráfico; es una herramienta estratégica que permite a líderes y empresas conectar a un nivel
El buen ahora

La ciencia ha demostrado que quienes logran cultivar una mayor presencia en el presente con una actitud optimista realista experimentan niveles significativamente más bajos de estrés, mejorando su bienestar general. La ansiedad y la depresión afectan a más de 280 millones de personas en el mundo, limitando seriamente su calidad de vida mental y física, las relaciones, y su desempeño personal y profesional. Es por esto que aprender a vivir en el presente se ha convertido en una herramienta esencial para la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad es uno de los trastornos más comunes a nivel global, impactando negativamente al 3.6% de la población mundial. Sin embargo, la raíz de muchos de estos problemas está en nuestra incapacidad de permanecer en el momento actual. Nuestra mente, atrapada entre el remordimiento, la culpa o la nostalgia por el pasado y la aceleración por querer controlar el futuro, crea una tormenta emocional constante que puede erosionar nuestra calidad de vida. La ciencia ha demostrado que quienes logran cultivar una mayor presencia en el aquí y ahora experimentan niveles significativamente más bajos de estrés, mejorando su bienestar general. Atención plena Un estudio de la American Psychological Association explica que los programas de reducción de estrés basados en mindfulness (atención plena) ayudan a disminuir la actividad en la amígdala. Esta parte del cerebro es responsable de la toma de decisiones ante lo que interpretamos como amenazas, desplegando el recurso en “modo lucha o huida”, que determina el comportamiento reactivo que podemos tener. Si logramos disminuir esa reactividad, contribuimos a reducir el estrés y la ansiedad. ¿Qué significa practicar y vivir en El Buen Ahora? “El Buen Ahora” es un concepto vivencial que va más allá de sólo practicar mindfulness: es aprender a vivir en el presente con una actitud optimista realista. Este sencillo precepto facilita un enfoque tangible para desconectar de las preocupaciones y ansiedades, anclándonos al presente, desde donde podemos actuar con más claridad y propósito. También implica elegir conscientemente qué batallas librar dentro de los desafíos cotidianos, y escoger el nivel o potencia que le daremos, emocionalmente, a cada situación. Si bien parece algo muy complejo de lograr, con la práctica de secuencias simples es posible aprender a reconducir el comportamiento hacia patrones más positivos y constructivos, en vez de vivir asustados, en guardia, con angustia y otras cargas emocionales pesadas. La idea de El Buen Ahora toma elementos de las enseñanzas budistas y prácticas de meditación que datan de hace más de 2500 años. Conectándolo con el mindfulness (atención plena), podemos desarrollar la capacidad de estar completamente presentes, conscientes de nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Optimismo activo El Buen Ahora toma este principio y lo transforma en una herramienta práctica para la vida diaria, integrando una actitud de aceptación realista y optimismo activo. Es más que sólo prestar atención o tener un pensamiento del estilo “lo que sucede, conviene”. Es poner en acción una elección consciente de vivir cada momento con gratitud y enfoque, independientemente de los acontecimientos externos. En definitiva, es escoger la modulación de la actitud apropiada frente a lo que se presenta. Tres ventajas de la práctica Cuando te entrenas en esta práctica sencilla y altamente eficaz, percibirás en pocos días cambios notables en sus factores de actitud y emocionalidad, entre ellos: Reducción tangible de la ansiedad y el estrés: al eliminar las preocupaciones sobre el futuro o el pasado se disminuyen los niveles de cortisol (la hormona del estrés). A su vez, aumenta el efecto de las hormonas relacionadas con el bienestar, como la serotonina (estado de ánimo, mejora del sueño), dopamina (disfrute y placer), endorfinas (analgésico natural del cuerpo), y oxitocina (la hormona del amor y bienestar en vínculos, mejor manejo del apego). Mejora de la claridad mental y la toma de decisiones: estar en el presente permite una evaluación más clara de las decisiones, sin distorsiones causadas por pensamientos ansiosos o repetitivos, o la búsqueda de soluciones basadas solamente en el pasado. Fomento de relaciones más profundas y significativas: cuando practicas las técnicas de El Buen Ahora se habilitan mejor los canales de conexión profunda en las interacciones, por lo que aumenta la calidad de los vínculos de todo tipo, con mayor empatía y entendimiento, y reducción notable de la reactividad que genera conflictos y desacuerdos. Técnica de 5 pasos Para iniciarte en esta práctica, la sugerencia es que la lleves primero al plano consciente de tu mente, que es la forma de tenerla presente en cada momento y actuar en consecuencia. Por ejemplo, ante una situación desafiante donde tu reactividad está a punto de expresarse, puedes preguntarte internamente: ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo siento físicamente? ¿Qué emoción me produce? ¿Cómo puedo canalizar mejor esto que siento? ¿Qué nivel de involucramiento o modulación/potencia/volumen elijo darle a lo que estoy viviendo? ¿Qué elección consciente puedo tomar basado en El Buen Ahora? Y actúas en congruencia. Una vez adquirido el hábito, fijarás esta práctica en tu mente subconsciente -justo debajo del nivel consciente de la mente. Éste es el espacio donde se generan los impulsos de emociones y sentimientos de todo tipo. Como posiblemente con tu práctica consciente hayas generado resultados positivos, sólo resta crear un ‘ancla’ en el nivel subconsciente para que tu vínculo emocional sea de la misma forma contributiva. Aquí tienes la técnica de cinco pasos que puede ayudarte a empezar a practicar El Buen Ahora: -Reconoce el momento presente Haz una pausa consciente. Identifica tu entorno, tus emociones y pensamientos en este preciso momento. No los juzgues, solo obsérvalos. -Respira profundamente Usa la respiración como ancla. Respira lentamente, contando hasta cuatro al inhalar y cuatro al exhalar. Esto ayuda a calmar el sistema nervioso y a traerte de vuelta al ahora. -Enfoca tu atención en lo positivo del presente Encuentra al menos una cosa positiva o gratificante en este momento. Puede ser algo simple, como la comodidad de la silla o el silencio de tu entorno. -Reenfoca tus pensamientos cuando se desvíen Es natural que la mente divague hacia el pasado o el futuro. Cuando notes que esto sucede,
Gestión de conflictos
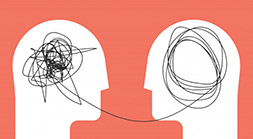
A nivel global, las disputas laborales generan pérdidas de más de 359 mil millones de dólares anuales según la OIT debido a la pérdida de productividad, lo que resalta la importancia de tener estrategias efectivas para su resolución. Desde que el mundo es mundo, los conflictos laborales son cosa del día a día. Especialmente en el mundo de las organizaciones, cuando irrumpen situaciones desafiantes se afectan severamente tanto la productividad como el bienestar de los trabajadores. De acuerdo con un estudio de CPP Inc., ahora conocida como The Myers-Briggs Company, dedicada a evaluaciones laborales psicométricas, el 85% de los empleados en todos los niveles de las organizaciones experimentan conflictos laborales. A nivel global, los conflictos laborales generan pérdidas de más de 359 mil millones de dólares anuales según la OIT debido a la pérdida de productividad, lo que resalta la importancia de tener estrategias efectivas de resolución. Los conflictos no siempre siguen la lógica de los abogados laboralistas y son los profesionales de talento y recursos humanos quienes deben intervenir en primera instancia, con miradas que contemplen distintos aspectos y no sólo el acuerdo final al que se desea arribar. Como una aproximación, aquí va este método con 10 ideas a combinar para resolver conflictos en el ámbito laboral. Estas herramientas, probadas en el campo, permiten abordar las tensiones de manera estructurada y efectiva. 1-Comunicación abierta: Fomentar un espacio de diálogo donde los colaboradores se sientan cómodos expresando sus preocupaciones es fundamental. Una herramienta útil para facilitar este tipo de comunicación es la técnica de “mesa redonda”, donde todos tienen la oportunidad de hablar sin ser interrumpidos, asegurando que cada voz sea escuchada. 2-Escucha activa: La clave para resolver conflictos radica en comprender las perspectivas de todas las partes involucradas. Una sugerencia es utilizar la técnica del “parafraseo”: asegura que los involucrados sepan que sus puntos de vista han sido comprendidos, repitiendo lo que han dicho con sus propias palabras antes de responder. Esto permite un doble chequeo. Quien lo dijo vuelve a escucharlo de boca de otra persona, y, a su vez, quien lo reitera asegura una correcta comprensión. A su vez, aplicar la técnica del 80 por ciento (que consiste en dedicarse a escuchar en profundidad el ochenta por ciento del tiempo, y hablar sólo el veinte por ciento), facilitará decodificar los hilos invisibles que circulan por debajo de la mesa. 3-Enfocarse en hechos: Es esencial evitar que las emociones dominen la conversación. Implementar un enfoque basado en hechos implica usar datos y ejemplos concretos en lugar de opiniones o suposiciones. Por ejemplo, el uso de listas de hechos, recopilados de manera objetiva, puede ayudar a mantener el enfoque en los problemas reales. Asimismo, se recomienda abordar las situaciones desde los hechos, y no desde las personas, para evitar una personalización perjudicial para el proceso de resolución. De esta manera se eliminarán sesgos y prejuicios. 4-Soluciones colaborativas: Involucrar a todas las partes en la búsqueda de soluciones es crucial para alcanzar un acuerdo. Una técnica útil es el “brainstorming colaborativo”, donde se proponen ideas sin juicios iniciales, permitiendo que surjan soluciones creativas y mutuamente beneficiosas. 5-Normas claras: Establecer reglas claras es una forma efectiva de evitar futuros malentendidos. Es recomendable redactar acuerdos por escrito desde el inicio, que especifiquen las expectativas, responsabilidades y plazos concretos, utilizando herramientas como contratos o memorandos internos para formalizar los compromisos. 6-Mediación imparcial: Contar con un mediador imparcial puede facilitar el diálogo y guiar el proceso de resolución. La mediación seguirá un enfoque estructurado donde el mediador facilite la discusión utilizando técnicas como la “mediación facilitadora” -que es todo lo contrario a ‘mediación complicadora’ que suelen utilizar algunas personas-; de esta manera se ayudará a las partes a llegar a una resolución más ágil sin imponer una decisión. 7-Identificar la raíz del conflicto: Muchas veces, los conflictos laborales son síntomas de problemas más profundos. Una herramienta práctica es la técnica de los “5 porqués”, que implica preguntar “¿por qué?” varias veces hasta llegar a la causa raíz del problema, y de esta forma tratar el origen, no sólo los síntomas. También puedes indagar sobre el propósito a través de reiterar “¿Para qué”?. Hay otra pregunta transformadora y muy simple, que permitirá ir más profundo, como pelando las capas de una cebolla: “¿Y qué más?”, propuesta por el coach canadiense Michael Bungay Stanier. Repetida varias veces, permite que afloren aspectos ocultos en lo que expresan las personas. 8-Confidencialidad: Para manejar los conflictos de forma discreta y proteger la privacidad de los involucrados se recomienda establecer acuerdos de confidencialidad por escrito, asegurando que los detalles del conflicto no se divulguen a otras personas fuera de las involucradas. No tienen por qué ser acuerdos largos, tan afectos en la redacción jurídica sino un documento breve donde se explicite el compromiso de todas las partes de mantener una confidencialidad a ultranza durante todo el proceso, así como, llegado el caso, consensuar qué se comunicará, cuándo y a quienes. 9-Capacitación: Capacitar al personal apropiado en técnicas de resolución de conflictos es una inversión que a largo plazo evitará muchas fricciones. Se pueden realizar talleres periódicos de comunicación no violenta, asertividad, gestión emocional y comunicación no verbal, donde se enseñará cómo manejar situaciones tensas con serenidad y objetividad. 10-Revisión de acuerdos: Es esencial planificar revisiones periódicas de los acuerdos alcanzados para garantizar que las soluciones se mantengan a lo largo del tiempo. Programar reuniones de seguimiento cada 3 o 6 meses puede asegurar que los acuerdos se estén cumpliendo y hacer ajustes si es necesario. Tal como hemos revisado, la capacidad de gestionar y resolver conflictos no es sólo una habilidad deseable sino una necesidad para el éxito organizacional. Implementar métodos efectivos y probados no sólo ayuda a aliviar tensiones y mantener la productividad sino que también construye un entorno de confianza y colaboración. Como señaló Nelson Mandela: “El valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo y supera con confianza las barreras de conflictos”. En el ámbito laboral, la verdadera valentía radica en
Ayer, hoy y mañana

La nota de tapa de esta edición, más allá de testimoniar la posición de avanzada de la industria automotriz china y su estrategia de desarrollo de vehículos eléctricos, nos invita también a revisar en retrospectiva –como quien no quiere la cosa- la realidad del negocio de posventa en nuestro país. Cuando tomamos la decisión de apostar a la creación de una revista de negocios del aftermarket local, hace ya 25 años, los canales comerciales y de distribución eran, esencialmente, similares a los que existían en los años 60, 70 y 80, las décadas que la precedieron. Ayer: si bien la industria de autopartes había dado un giro de 180 grados en los años 90, cuando las empresas matrices que habían otorgado licencias a fabricantes nacionales decidieron, por obra y gracia de la globalización de la industria automotriz, tomar el control de las empresas nacionales licenciatarias, el resto de la cadena de distribución no se vio alterado por estos cambios. Hubo, sin duda, una evolución en el segmento, motorizada por un mayor nivel de profesionalización y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitieron contar con un volumen de información mayor. Al mismo tiempo, los grandes distribuidores empezaron a tomar posiciones estratégicas para estar más cerca de sus clientes, como el hecho de instalar sucursales con depósitos en diferentes localidades de su sitio de origen. Desde otra sintonía, el canal minorista apenas alteró su fisonomía, al influjo de la decisión de las marcas de tomar posición en los frentes de comercios para “instalarse” frente al público. Hoy: con el paso de los años el canal de distribución abrió paso a a su desarrollo profesional a través de su incorporación a los diferentes grupos internacionales -originalmente identificados como grupos de compra- que les permitieron incorporarse a un movimiento global así como desarrollar nuevas estrategias frente a sus clientes. Fue, indudablemente, la llegada de Mercado Libre el disparador del cambio en el canal minorista y también en el de distribución, bajo el modelo de la comercialización 7×24 y “just in time”, en donde el minorista atiende a un público sin relación de distancia ni tiempo ni inventario, pues al trabajar en tiempo real con el stock del distribuidor, está en condiciones de vender cualquier pieza, un modelo en el que es el mayorista quien se encarga del delivery al comprador, o a la tienda en el menor tiempo posible, lo que achica costo de la comercialización. Esta instancia provocó una reducción sustancial de los puntos de venta, ya que aquellos comerciantes que se apuntaron rápidamente a este nuevo modelo ganaron mayor volumen de ventas, en detrimento de aquellos que se sostenían con un volumen mínimo de negocios. ¿Mañana? Es la gran pregunta. De qué modo influirán en el negocio el desarrollo de los nuevos vehículos, las soluciones como las de Promotive, los grandes grupos comerciales, la expansión de Mercado Libre, es aún difícil de predecir. De lo que estamos seguros es que allí estaremos con nuestras publicaciones digitales para dar cuenta de la evolución del mercado. Hasta la próxima. Natalio Borowicz Editor Revista Aftermarket
Números

Como cada año, la publicación de referencia del negocio de la industria que conjuga a fabricantes de automóviles y proveedores autopartistas a nivel global da a conocer un ranking que permite entender la evolución de los actores en competencia, aquellos que desde los bastidores permiten que los autos se muevan, giren, y frenen. En todos los casos se trata de empresas que, o bien coticen en bolsa, o bien rijan sus destinos como fundaciones, están obligadas a mostrar sus resultados al mercado. Al mismo tiempo, sus números dan cuenta del poderío que emanan dentro del juego. Muchos proveedores resultan desconocidos para el propietario de un auto, ya que sus emblemas no figuran en el frente del vehículo, pero al mismo tiempo son los que propician su funcionamiento en ruta. Otros, por el hecho de estar en el canal de posventa, reverberan en el oído de los conductores y de sus verdaderos socios, los talleristas. En otras latitudes también se puede acceder a datos tan exactos de los consumos del mercado -siempre relacionados con el negocio del auto y el aftermarket- hasta el punto de que se pueden identificar por código postal la cantidad de cubiertas o litros de aceite que se comercializan al mes. Al menos eso es lo que ocurre en el Olimpo en el que se juega el gran partido de la automoción. Otra historia es la que despuntan estas comarcas, con capacidades de deducción mucho más reducidas. En Argentina se sabe cuántos autos se fabrican y cuántos se venden, porque la asociación que reúne a los fabricantes lleva la estadística a rajatabla. Hasta hace unos años, en rigor, los datos de vehículos en circulación, teóricamente en poder de los registros automotores, eran guardados celosamente. Gracias a AFAC y el acuerdo con la consultora Promotive, todo el canal puede informarse anualmente de la composición del llamado parque circulante, con una apertura en detalle más extensa. También lo hace desde hace un par de décadas una sucursal de GIPA, la empresa de origen francés, pero sólo brinda información a las empresas que pagan por sus servicios de encuestas. En cuanto al mercado del aftermarket en sí y el canal de negocios conformados por autopartistas (locales e internacionales), importadores, distribuidores mayoristas y tiendas minoristas, esos números suelen ser más laxos. Desde los comienzos de esta publicación aportamos al relevamiento de cifras y volúmenes de ventas. La realidad ciclotímica de nuestras políticas económicas hizo prácticamente imposible mantener estos datos actualizados. De alguna forma, es nuestro desafío y tarea pendiente. Hasta la próxima. Natalio Borowicz Editor Revista Aftermarket
Inteligencia Emocional: emociones en equipo
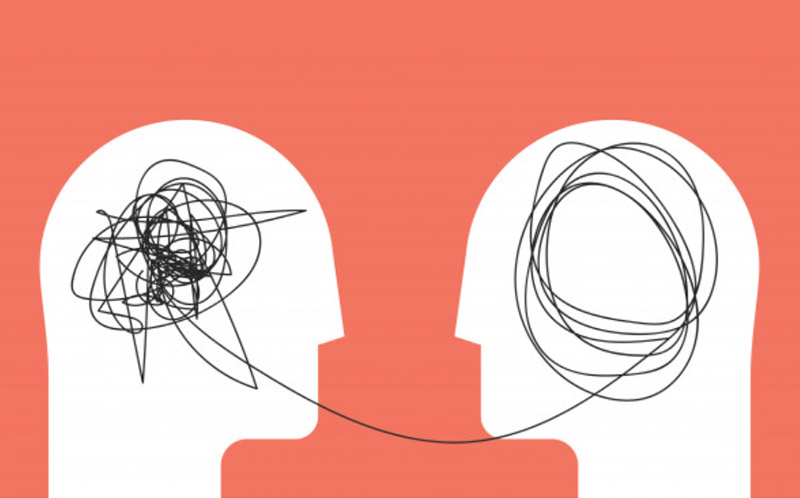
A través de estudios de competencias profesionales se sabe que las habilidades blandas ayudan decisivamente al desarrollo de cada miembro de una organización.
¿Para preservar la familia hay que perder la empresa familiar?

Están los que sólo piensan en la empresa. Están los que sólo piensan en la familia. Encontrar el equilibrio ayudará a que las dos prosperen en armonía.
Todo es relativo

En el aftermarket siempre se deduce que si el parque automotor no crece -esto es, que envejece el circulante- el negocio prospera porque hay mayor necesidad de mantenimiento y, consecuentemente, aumenta la venta de repuestos. Pero… No se puede eludir el hecho de que si el parque no crece porque se venden menos autos, a futuro tampoco crecerá la cantidad de unidades, por lo que el volumen del mercado de posventa a la larga se mantendrá estable y tampoco crecerán los volúmenes de piezas. Es lo que tienen las crisis. Porque no se venden autos, pero también resulta costoso el mantenimiento, lo que, en resumidas cuentas, significa menos negocios para todos. Hace unos años, bajo la premisa de instrumentar un control de aquellas piezas importadas para el mercado de reposición consideradas de seguridad, se estableció la necesidad de contar con un estudio de calidad a ser realizado en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), un organismo público cuya misión es certificar procesos y calidades): un certificado de homologación de autopartes y/o elementos de seguridad, CHAS por sus siglas. Esta normativa surgió luego de muchos debates, consensuada por todos los integrantes de la cadena de valor del negocio y está vigente hasta el día de hoy. Por eso resultó extraño que, amparándose en la prédica de la desregulación, se proponga eliminar esta normativa, sin consultar con los mismos que, como se ha dicho, lograron acordar una posición respecto a la certificación de las piezas. Así como puede ser materia de discusión para el negocio la pertinencia de que se vendan o no determinada cantidad de autos, no lo es tanto tener o no tener un certificado de calidad que avale una pieza de seguridad de reposición del auto. Hasta la próxima. Natalio Borowicz Editor Revista Aftermarket
